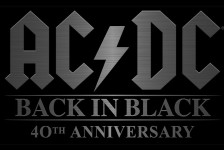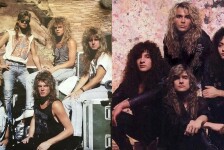Con los juguetes no se juega.
Por José Ramón González.

La protagonista de la historia, Melanie, vive en un cuento, aunque ella no lo sabe o no es consciente. Todo parece —y digo parece— ideal (o idealizado). Una gran casa de campo, con habitaciones de sobra, incluso con algunos lujos a disposición gracias al éxito que su padre, escritor, ha cosechado. Tiene dos hermanos y una cuidadora que es como —y digo como— de la familia. ¿Qué familia?, porque (pellizco de inquietud) sus padres no están casi nunca en casa. Melanie tiene que mirar sus fotografías e imaginarlos, aunque sólo puede hacerlo a través de sus ropas. Sus padres son ropas; para el lector ni rostros ni gestos.
Esa orfandad enmascarada conecta a Melanie con otras protagonistas de la tradición popular, niñas inocentes a las que los/las malvados/as del cuento quieren engañar o dañar —si es necesario incluso acabando con su vida—. Melanie no percibe peligros a su alrededor, pero nosotros sí. Carter impregna el texto, desde las primeras páginas, de un tono en el que la melodía de la narración tradicional se ve perturbada por notas de inquietud y amenaza. Una amenaza que no viene del exterior, sino de dentro de ella misma. La autora logra que el lector detecte alarmas de peligro que la protagonista no puede escuchar:
El verano en que cumplió quince años, Melanie descubrió que era de
carne y hueso. […] Durante horas se contemplaba, desnuda, en el
espejo del armario.
El espejo, objeto turbador que ofrece una imagen que parece real pero en absoluto lo es. Es opuesta. Y ese espejo de la primera página de la historia nos advierte de que debemos estar alerta, porque todo en este relato tiene un reflejo, un paralelismo, si bien no fiel, al menos real. El cuento en el que vive Melanie desaparecerá tan pronto como sus padres; ella y sus hermanos se trasladarán a casa de su tío —ése que está en una fotografía de la boda de sus padres (no perdamos de vista el hecho de que la primera aparición del tío Philip es también un reflejo) y que parece que «podría haberse colado en la foto desde otro grupo»—. Allí esta cenicienta empieza a vivir lo que podríamos llamar el reverso tenebroso de un cuento, lo que para ella será el mundo real: el feo, el violento, el aterrador, pero también en el que tiene la oportunidad de comprender que en casa del ogro vive una madrastra que no es como la de los cuentos y unos hermanastros (chicos) que tampoco lo son. También podrá contemplar la belleza bajo la fealdad y la bondad bajo la amenaza. Aunque no es tan sencillo; aquí no hay lecciones morales.
Se habla con frecuencia del feminismo de Angela Carter, a pesar de que esta palabra pueda resultar confusa si la aplicamos a la autora desde la perspectiva actual, en mi opinión algo desvirtuada a causa de la tensión ideológica a la que nos vemos sometidos en la actualidad—o a la que nos tiramos de cabeza, contentos y convencidos—. Cuando alguien hace referencia a autoras como Angela Carter como adelantada a su tiempo no puedo evitar sentir un pinchazo de tristeza al constatar que ella, como muchas otras y otras tantas tiempo más atrás, hicieron lo que tenían que hacer (o lo que querían hacer) en su momento, y que somos nosotros los que vamos con retraso; que lo que creemos estar haciendo ahora por primera vez ya lo hicieron ellas hace tiempo, aunque casi nadie se acuerde. Quizás lo que necesitemos sea recordarlo.
Carter muestra su feminismo, llamémoslo así, de manera explícita y también admirablemente elegante. Tras un episodio en el que tía Margaret se siente humillada por su asumida sumisión a su marido, Melanie se da cuenta de algo en un paso más en su camino hacia la madurez y su condición de mujer:
Pasó entre ellas una antigua mirada femenina: eran pobres
mujeres dependientes, planetas alrededor de un sol masculino.
En otras ocasiones lo hace de manera sutil y aguda, sacudiendo las campanas de la herencia, de la tradición y la educación para doblar ensordecedoramente, así, en una frase de un poder evocador fascinante y hermoso. Como en una escena en la que Finn, uno de los hermanastros de Melanie, casi pegado a ella, le pone las manos en los hombros, luego le suelta el pelo y después empieza a peinárselo. Ella «por razones secretas que reconocía pero no comprendía, se sentía muy ofendida».
Otro aspecto interesante, entre muchos más, es el papel que tiene la presencia de la culpa (o la maldición) en el texto, la idea de que si se hace algo inapropiado, incorrecto, inadecuado o, peor, prohibido, hay que pagar por ello. Melanie tiene la sospecha —o la certeza— de que su desgracia se desencadena a partir del episodio en el que, en el espléndido primer capítulo, ella se pone el vestido de novia de su madre (de un blanco que igualmente tendrá un reflejo en el espejo deformador de la realidad), en el que «ella se había casado con las sombras y el mundo se había acabado».
¿Y la juguetería? Ah, sí, la casa del tío Philip es una juguetería, y él un maestro en la creación de estos objetos. Pero tiene un inconveniente: a él no le gusta que jueguen con sus juguetes. Con ninguno de los juguetes que tiene en su casa.
* Las citas del libro están tomadas de la traducción de Carlos Peralta para la edición de Sexto Piso (2022)